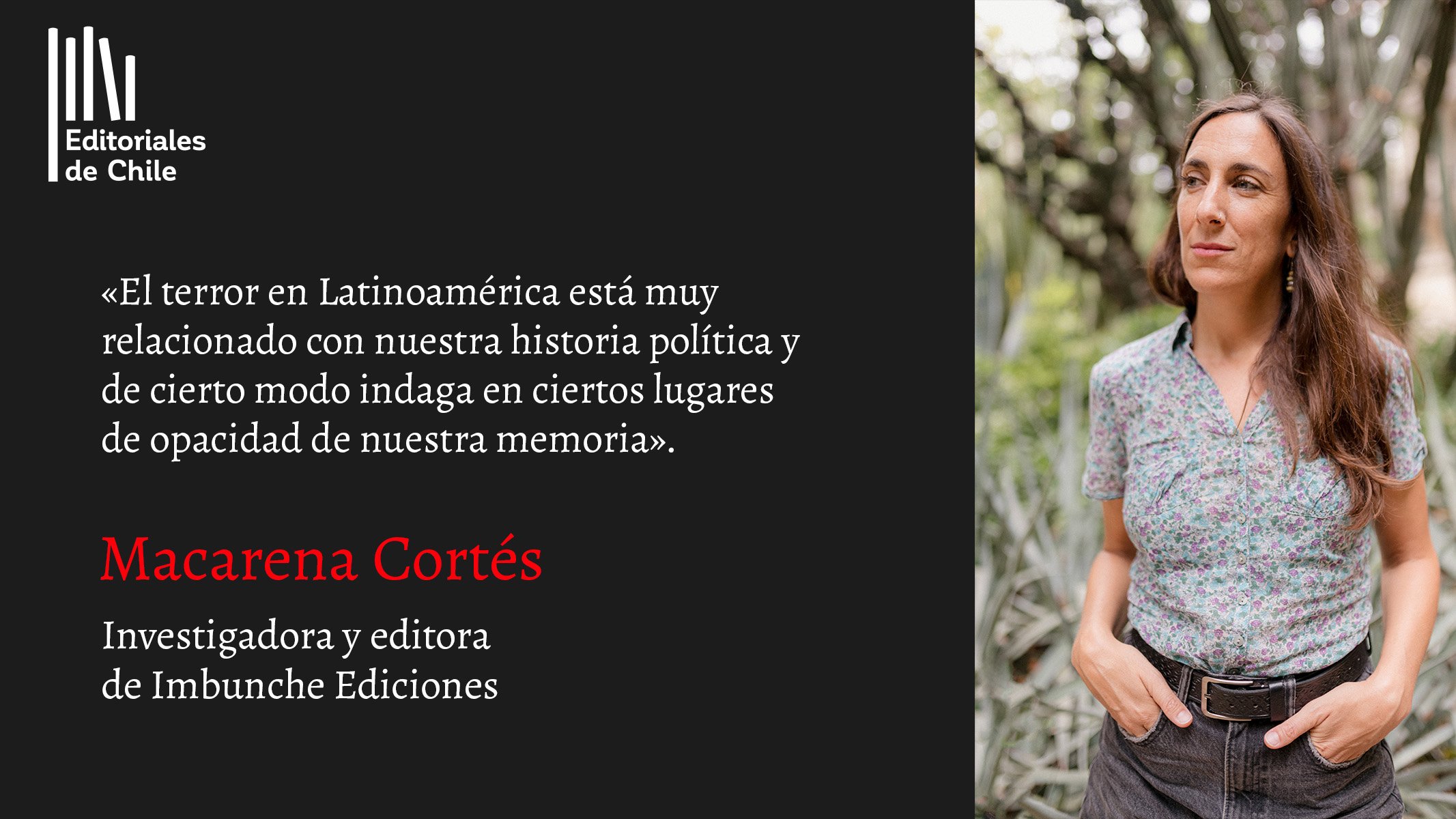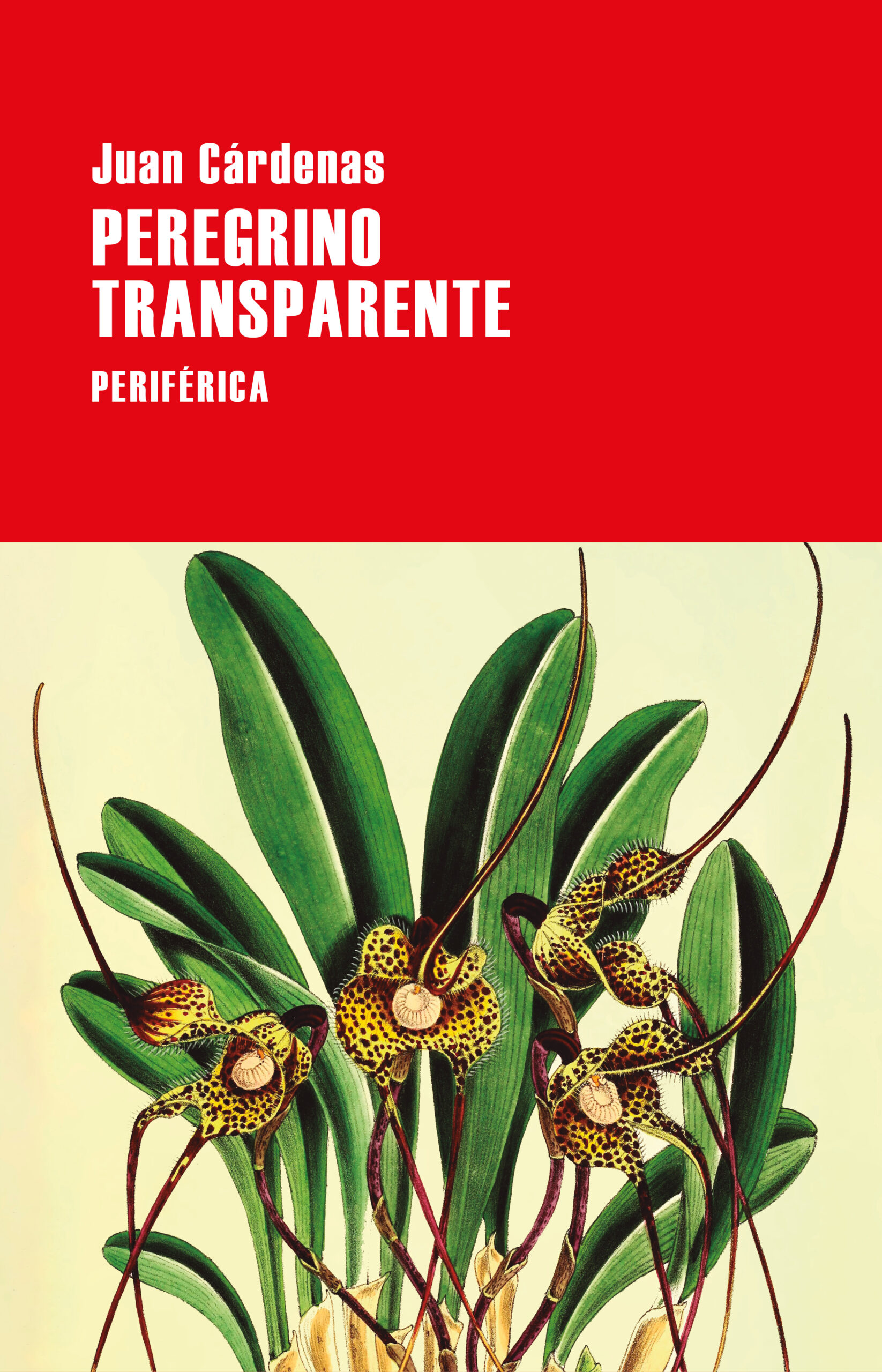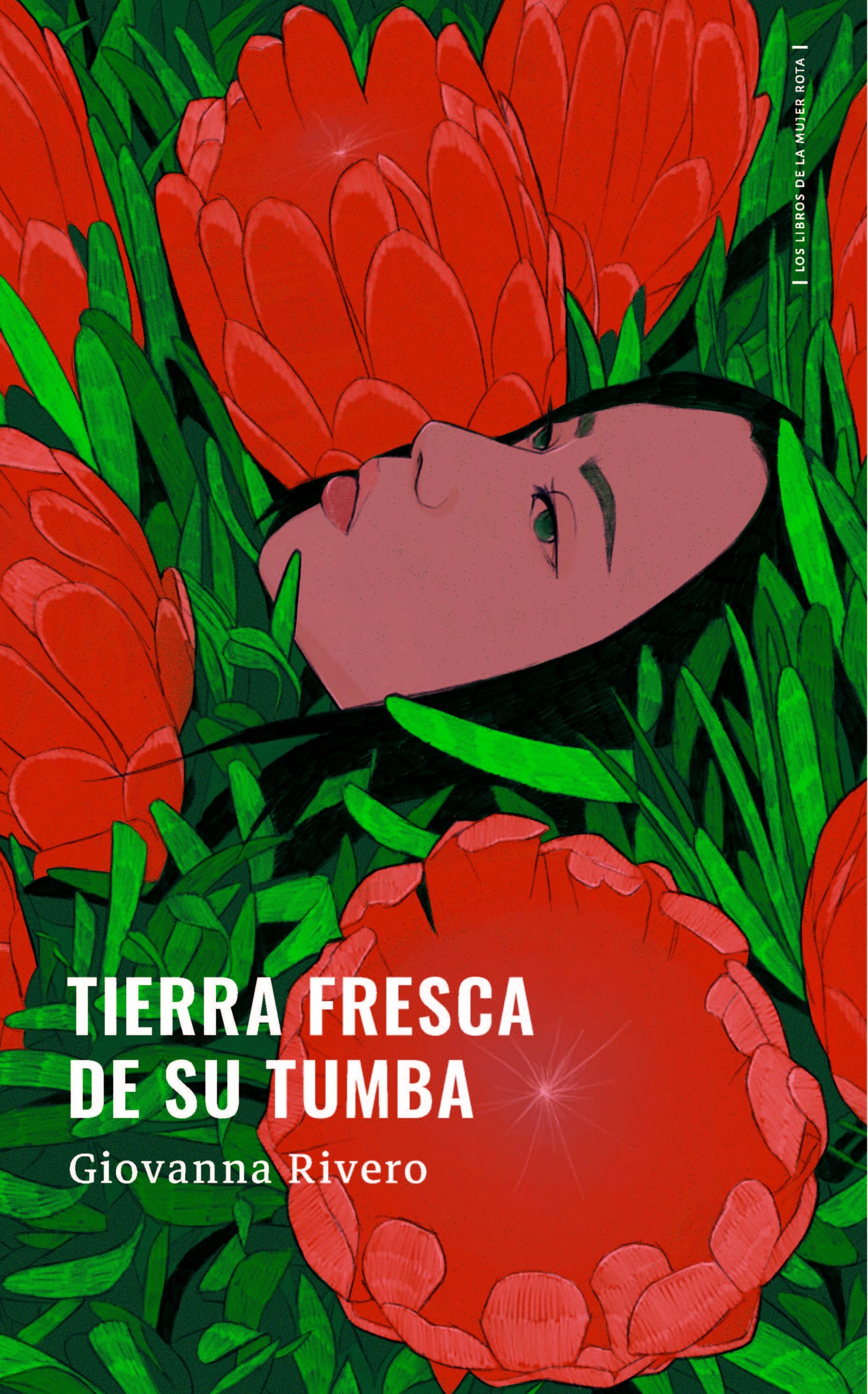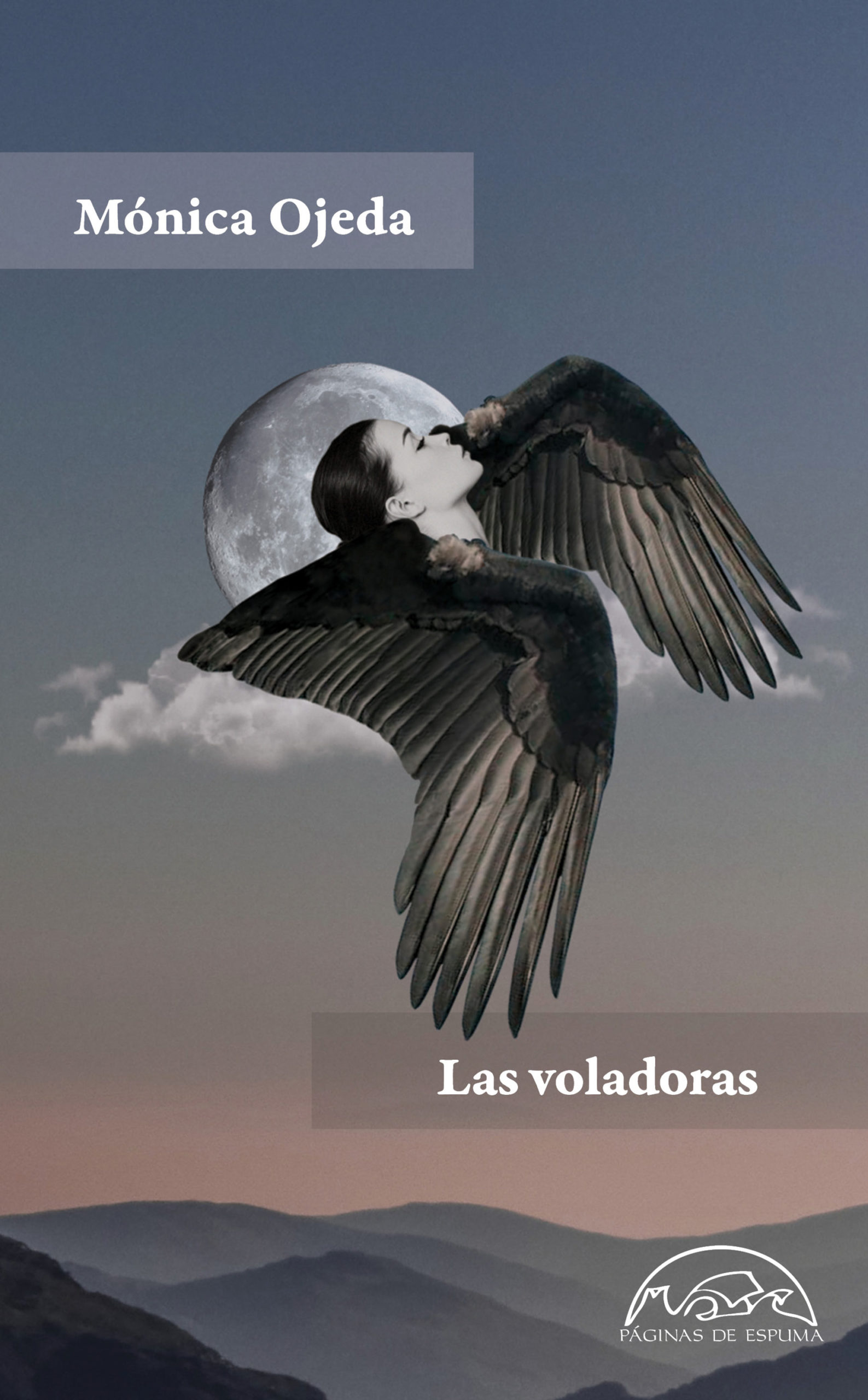Antes de los vampiros europeos o los fantasmas victorianos, en Latinoamérica ya habitaban criaturas como el trauco, los no-muertos, chivatos y brujas.
En esta entrevista, la académica y editora de Imbunche Ediciones, Macarena Cortés, desciende a los orígenes del terror fantástico latinoamericano, profundiza el legado de las escritoras mujeres en el género y aborda las nuevas narrativas que hoy resurgen con nombres como gótico andino o weird tropical, donde convergen la política, el cuerpo, lo sagrado y lo profano.
Desde tu experiencia académica y editorial, ¿cómo describirías el desarrollo del terror y lo fantástico en la literatura latinoamericana? ¿Qué hitos u obras te parecen fundacionales?
 Yo creo que el terror y el fantástico han existido siempre en Latinoamérica, desde antes de la invasión española. Hay una tradición oral muy rica en nuestro continente y ha sido a través de la oralidad que se han preservado cuentos y leyendas de las que es difícil conocer su año de origen. Pero si pensamos en personajes legendarios de la isla de Chiloé, como la Pincoya, el Imbunche o el Trauco, se puede ver lo arraigado que está el terror a ese territorio y no parece difícil imaginar que esos personajes hayan influido en los imaginarios folclóricos de la conquista y la colonia, en directo sincretismo con aquellos que llegaban de Europa como lo son los demonios y las brujas, tan propios de las figuraciones medievales.
Yo creo que el terror y el fantástico han existido siempre en Latinoamérica, desde antes de la invasión española. Hay una tradición oral muy rica en nuestro continente y ha sido a través de la oralidad que se han preservado cuentos y leyendas de las que es difícil conocer su año de origen. Pero si pensamos en personajes legendarios de la isla de Chiloé, como la Pincoya, el Imbunche o el Trauco, se puede ver lo arraigado que está el terror a ese territorio y no parece difícil imaginar que esos personajes hayan influido en los imaginarios folclóricos de la conquista y la colonia, en directo sincretismo con aquellos que llegaban de Europa como lo son los demonios y las brujas, tan propios de las figuraciones medievales.
Si nos trasladamos a una época más documentada, como es el siglo XIX, podemos ver que si bien se instala la novela fundacional alineada a un canon realista, en paralelo se fragua otro tipo de estética, siempre marginal, pero cultivado por los mismos escritores, como es el caso de Don Guillermo (1860), de José Victorino Lastarria, novela en que se relata la historia del descenso de Guillermo Livingston a la república demoníaca de Espelunco: un lugar infernal donde habitan diablos, chivatos y brujas, además de imbunches y otros personajes del imaginario folclórico más bien colonial. Lo que parece increíble es que en esa misma época las mismas mujeres que luchaban por el sufragio femenino y cultivaban en la oficialidad el ensayo y la literatura edificante de la época, en el espacio privado también escribían cuentos de terror sobre espiritismo, muertos que resucitan, vampiros y fantasmas, como es el caso de autoras como Juana Manuela Gorriti, Julia Lopes de Almeida o María Enriqueta Camarillo. Obras que han sido reunidas recientemente en antologías como Sin ojos y otros cuentos brasileños inquietantes o Perturbadoras. Narradoras latinoamericanas de lo extraño del siglo XIX.
Ahora bien, si pienso en un libro que me haya marcado personalmente este es Cuentos de locura, amor y muerte (1917), del escritor uruguayo Horacio Quiroga. Creo que en esos relatos podemos encontrar lo que constituye el terror latinoamericano.
¿Qué rasgos consideras que definen a la literatura de terror latinoamericana? ¿Cuáles son sus principales diferencias con el terror europeo o anglosajón?
 Es difícil definir un sin caer en la exotización de lo latinoamericano, pero creo que lo propio del terror latinoamericano es justamente su carácter transculturado entre la influencia que tienen los imaginarios del Romanticismo europeo y de los grandes referentes del terror, como E.A. Poe, por una parte, y el gran bagaje de las culturas que estaban presentes antes de la llegada de los europeos y que siguen presentes en la actualidad, que varían según cada región y que vuelven tan difícil hablar de un terror latinoamericano monolítico. Esta variedad tiene que ver también con que cada cultura crea sus propios monstruos según los miedos que esconde. Hay ciertos motivos que se repiten, pero nunca de la misma forma. Así, por ejemplo, tenemos que en Haití surge el zombi como monstruo, y no en Estados Unidos, como podría pensarse. Y esto está fuertemente vinculado con la tradición del vudú y a la historia de la esclavitud en ese territorio. Esta tradición ha sido recuperada, a su vez, por la escritora boliviana Giovanna Rivero en el cuento “Ke fenwá”. En este sentido, creo que el terror en Latinoamérica está muy relacionado con nuestra historia política y de cierto modo indaga en ciertos lugares de opacidad de nuestra memoria.
Es difícil definir un sin caer en la exotización de lo latinoamericano, pero creo que lo propio del terror latinoamericano es justamente su carácter transculturado entre la influencia que tienen los imaginarios del Romanticismo europeo y de los grandes referentes del terror, como E.A. Poe, por una parte, y el gran bagaje de las culturas que estaban presentes antes de la llegada de los europeos y que siguen presentes en la actualidad, que varían según cada región y que vuelven tan difícil hablar de un terror latinoamericano monolítico. Esta variedad tiene que ver también con que cada cultura crea sus propios monstruos según los miedos que esconde. Hay ciertos motivos que se repiten, pero nunca de la misma forma. Así, por ejemplo, tenemos que en Haití surge el zombi como monstruo, y no en Estados Unidos, como podría pensarse. Y esto está fuertemente vinculado con la tradición del vudú y a la historia de la esclavitud en ese territorio. Esta tradición ha sido recuperada, a su vez, por la escritora boliviana Giovanna Rivero en el cuento “Ke fenwá”. En este sentido, creo que el terror en Latinoamérica está muy relacionado con nuestra historia política y de cierto modo indaga en ciertos lugares de opacidad de nuestra memoria.
En los últimos años han surgido etiquetas como «gótico andino», «gótico latinoamericano» o «weird tropical». ¿Qué es lo llamativo de estas nuevas narrativas y de qué manera dialogan con la tradición del terror en el continente?
Creo que lo que tienen en común estas categorías justamente es el enfoque reivindicativo de aquellos elementos más arraigados en lo local que en aquellas referencias globales del terror masificado. También es llamativo que en estos casos sean las escritoras las que sean portavoz de estas aproximaciones al terror, aunque como hemos visto, esto no es nuevo. La novedad es que hoy despierta el interés de lectoras, lectores, y del mercado, no hay que olvidarlo. Pero si ya en el siglo XIX sabemos que el terror estaba extendido a lo largo y lo ancho del continente, no debería parecernos tan raro que hoy se recupere esa tradición. Lo que más bien me impresiona es que esta tradición se haya podido negar durante tantos siglos.
¿Qué lugar ocupan las escritoras mujeres en el desarrollo del terror y la ciencia ficción latinoamericana?
Como decía en la respuesta anterior, las mujeres han ocupado un lugar central en el desarrollo del terror, no solo latinoamericano. Hay que recordar que Cumbres borrascosas o Frankenstein, obras emblemáticas del gótico anglosajón, fueron también escritas por mujeres. Así que no es descabellado pensar que ha sido un género cultivado fuertemente por mujeres. Otra cosa es que esto haya permanecido oculto durante tantos siglos en nuestro continente, pero gracias al trabajo de muchas investigadoras y editoras, esto está cambiando.
El caso de la ciencia ficción creo que es diferente, porque ha sido históricamente asociado a un género cultivado por hombres blancos occidentalesy científicos. Aunque en el origen del género encontramos también a Frankenstein de Mary Shelley, la presencia de las mujeres ha sido más fuertemente marginada, creo yo. Aunque hoy podemos hablar de una genealogía de escritoras latinoamericanas que cultivaron el género desde los inicios de la Modernidad, vemos que las escritoras fueron fuertemente invisibilizadas por traer temáticas poco “científicas” que más se acercaban a especular sobre otras sociedades menos opresivas en términos de género y donde las mujeres pudieran desarrollarse en igualdad.
También hay que considerar que tanto el terror como la ciencia ficción son géneros considerados menores respecto a la novela realista, entonces no es raro que sea más difícil que se haya conocido a sus exponentes mujeres, ya de por sí marginadas por su género.
¿Cómo ves el vínculo entre el lector actual y el miedo? ¿Qué crees que es lo atractivo o “seductor” del terror en estos tiempos?
Yo creo que es un momento en el que el terror se está transformando casi en el nuevo canon. Parece ser que en un momento en que ya nada puede sorprendernos, sobre todo después de la pandemia, el terror (y el miedo) sí nos logra estremecer. No deja de llamar la atención el componente gore o de horror corporal que tiene el terror latinoamericano actual. El hecho de que se remita al cuerpo nos mueve también a reacciones que se generan desde nuestros cuerpos, como el asco o la repulsión. Esta experiencia de lectura nos provoca y creo que eso es lo que busca el lector actual, una experiencia no ya desde el intelecto sino desde el cuerpo.
Por último, ¿qué tendencias o corrientes te parecen más representativas de esta nueva generación de autoras y autores de terror en América Latina? ¿Qué obras, autoras o autores puedes recomendar?
Dentro de lo amplio que puede ser hablar de terror latinoamericano actual, me quedo con autores que desarrollan mundos ficcionales más allá de lo efectista y de la moda. En este sentido, una novela que me fascinó es Peregrino transparente (2023) del escritor colombiano Juan Cárdenas. O mi escritora favorita, Giovanna Rivero, y sus libros de cuentos Tierra fresca de su tumba y Para comerte mejor, son un maravilloso ejemplo de cómo el terror puede ser pensado desde los territorios latinoamericanos. Recomiendo en particular “Yucu”, un cuento que se inserta en la tradición del vampiro, pero desde la selva. Tal vez mi cuento favorito de terror y de la escritora.
También recomiendo el trabajo de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, con sus relatos Las voladoras, que ella misma ha etiquetado como “gótico andino”. En los relatos se puede apreciar estas otras referencias del terror arraigadas en un territorio. Pero también creo que el terror siempre está atado a su contexto, porque son los miedos de una sociedad en particular los que se plasman ahí, entonces no es raro que los abortos clandestinos, por ejemplo, sean tema del terror (al menos el latinoamericano) desde sus primeras expresiones.